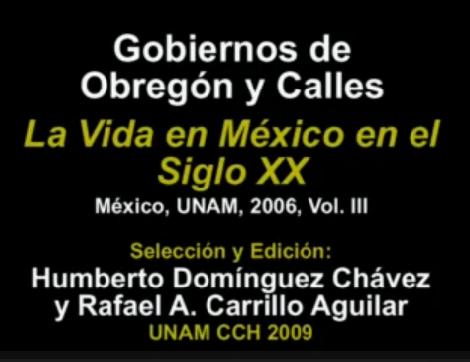—Parece que ya vienen ay —contestó el asistente.
—Entonces, tú ponte allí. A ver, ¿qué pistola traes?
—La que usted me dio, mi jefe. La mitigüeson.
—Sácala pues, y toma estas cajas de parque. ¿Cuántos tiros dices que tienes?
—Unas quince docenas, con los que he arrejuntado hoy, mi jefe. Otros hallaron hartos, yo no.
—¿Quince docenas?... Te dije el otro día que si seguías vendiendo el parque para emborracharte iba a meterte una bala en la barriga.
—No, mi jefe.
—No mi jefe, qué.
—Que me embriago, mi jefe, pero no vendo el parque.
—Pues cuidadito, porque me conoces. Y ahora ponte vivo, para que me salga bien esta ancheta. Yo disparo y tú cargas las pistolas. Y oye bien esto que te voy a decir: si por tu culpa se me escapa uno siquiera de los colorados, te acuesto con ellos.
—¡Ah, qué mi jefe!
—Como lo oyes.
El asistente extendió su frazada sobre el suelo y vació en ella las cajas de cartuchos que Fierro acababa de darle. Luego se puso a extraer uno a uno los tiros que traía en las cananas de la cintura. Quería hacerlo tan de prisa, que se tardaba más de la cuenta. Estaba nervioso, los dedos se le embrollaban.
—¡Ah, qué mi jefe! —seguía pensando para sí.
Mientras tanto, del otro lado de la cerca que limitaba el segundo corral fueron apareciendo algunos soldados de la escolta. Montados a caballo, medio busto les sobresalía del borde de las tablas. Muchos otros se distribuyeron a lo largo de las dos cercas restantes.
Fierro y su asistente eran los únicos que estaban dentro del primero de los tres corrales: Fierro, con una pistola en la mano y el sarape caído a los pies; el asistente, en cuclillas, ordenando sobre su frazada las filas de cartuchos. El jefe de la escolta entró a caballo por la puerta que comunicaba con el corral contiguo y dijo:
—Ya tengo listos los primeros diez. ¿Te los suelto?
Fierro respondió:
—Sí, pero antes entéralos bien del asunto: en cuanto asomen por la puerta yo empezaré a dispararles; los que lleguen a la barda y la salten quedan libres. Si alguno no quiere entrar, tú métele bala.
Volvió el oficial por donde había venido, y Fierro, pistola en mano, se mantuvo alerta, fijos los ojos en el estrecho espacio por donde los prisioneros iban a irrumpir. Se había situado lo bastante próximo a la valla divisoria para que, al hacer fuego, las balas no alcanzaran a los colorados que todavía estuviesen del lado de ella: quería cumplir lealmente lo prometido. Pero su proximidad a las tablas no era tanta que los prisioneros, así que empezase la ejecución, no descubrieran, en el acto mismo de trasponer la puerta, la pistola que les apuntaría a veinte pasos. A espaldas de Fierro el sol poniente convertía el cielo en luminaria roja. El viento seguía soplando.
En el corral donde estaban los prisioneros creció el rumor de voces —voces que los silbos del viento destrozaban, voces como de vaqueros que arrearan ganado—.
Era difícil la maniobra de hacer pasar del corral último al corral de en medio a los trescientos hombres condenados a morir en masa; el suplicio que los amenazaba hacía encresparse su muchedumbre con sacudidas de organismo histérico. Se oía gritar a la gente de la escolta, y, de minuto en minuto, los disparos de carabina recogían las voces, que sonaban en la oquedad de la tarde como chasquido en la punta de un latigazo.
De los primeros prisioneros que llegaron al corral intermedio un grupo de soldados segregó diez. Los soldados no bajaban de veinticinco. Echaban los caballos sobre los presos para obligarlos a andar; les apoyaban contra la carne las bocas de las carabinas.
—¡Traidores! ¡Jijos de la rejija! ¡Ora vamos a ver qué tal corren y brincan! ¡Eche usté p’allá, traidor!
Y así los hicieron avanzar hasta la puerta de cuyo otro lado estaban Fierro y su asistente. Allí la resistencia de los colorados se acentuó; pero el golpe de los caballos y el cañón de las carabinas los persuadieron a optar por el otro peligro, por el peligro de Fierro, que no estaba a un dedo de distancia, sino a veinte pasos.
Tan pronto como aparecieron dentro de su visual, Fierro los saludó con extraña frase —frase a un tiempo cariñosa y cruel, de ironía y de esperanza:
—¡Ándenles, hijos: que nomás yo tiro y soy mal tirador!
Ellos brincaban como cabras. El primero intentó abalanzarse sobre Fierro, pero no había dado tres saltos cuando cayó acribillado a tiros por los soldados dispuestos a lo largo de la cerca. Los otros corrieron a escape hacia la tapia: loca carrera que a ellos les parecía como de sueño. Al ver el brocal del pozo, uno quiso refugiarse allí: la bala de Fierro lo alcanzó primero. Los demás siguieron alejándose; pero uno a uno fueron cayendo —Fierro disparó ocho veces en menos de seis segundos—, y el último cayó al tocar con los dedos los adobes que, por un extraño capricho de este momento, separaban de la región de la vida la región de la muerte.
Algunos cuerpos dieron aún señales de estar vivos; los soldados, desde su puesto, tiraron para rematarlos. Y vino otro grupo de diez, y luego otro, y otro, y otro. Las tres pistolas de Fierro —dos suyas, la otra de su ordenanza— se turnaban en la mano homicida con ritmo infalible. Cada una disparaba seis veces —seis veces sin apuntar, seis veces al descubrir— y caía después encima de la frazada.
|
El asistente hacía saltar los casquillos quemados y ponía otros nuevos. Luego, sin cambiar de postura, tendía hacia Fierro la pistola, el cual la tomaba casi al soltar la otra. Los dedos del asistente tocaban las balas que segundos después tenderían sin vida a los prisioneros; pero él no levantaba los ojos para ver a los que caían: toda su conciencia parecía concentrarse en la pistola que tenía entre las manos y en los tiros, de reflejos de oro y plata, esparcidos en el suelo. Dos sensaciones le ocupaban lo hondo de su ser: el peso frío de los cartuchos que iba metiendo en los orificios del cilindro y el contacto de la epidermis, lisa y cálida, del arma. Arriba, por sobre su cabeza, se sucedían los disparos con que su jefe se entregaba al deleite de hacer blanco.
El angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora —fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales— duró cerca de dos horas, irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro el pulso o la serenidad. Tiraba sobre blancos movibles y humanos, sobre blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre y cadáveres en posturas inverosímiles, pero tiraba sin más emoción que la de errar o acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por efecto del viento, y de un disparo a otro la corregía.
Algunos prisioneros, poseídos de terror, caían de rodillas al trasponer la puerta: la bala los doblaba. Otros bailaban danza grotesca al abrigo del brocal del pozo hasta que la bala los curaba de su frenesí o los hacía caer, heridos, por la boca del hoyo. Casi todos se precipitaban hacia la pared de adobes y trataban de escalarla trepando por los montones de cuerpos entrelazados, calientes, húmedos, humeantes: la bala los paralizaba también. Algunos lograban clavar las uñas en la barda, hecha de paja y tierra, pero sus manos, agitadas por intensa ansiedad de vida, se tornaban de pronto en manos moribundas.
|

Martín Luis Guzmán Memorias de Pancho Villa [1951] (fragmento)
|
Francisco L. Urquizo Tropa vieja [1937] (fragmento)
…Estábamos en guerra los pobres desamparados y hambrientos de los campos, contra otros pobres también desamparados y hambrientos, pero apergollados por una disciplina militar: la misma necesidad teníamos todos de justicia y en la desesperación de unos y de otros, peleábamos hasta matarnos, con toda nuestra alma, para acabar de una vez no con los opresores de arriba, sino con nosotros mismos; acabar una vida que nunca había de ser mejor, para ver si era cierto que en el otro mundo se podía encontrar lo que aquí escaseaba para todos.
¿A poco creían los rebeldes que ganando ellos iban a acabar con los poderosos, con los patrones, con los que tuvieron la suerte de educarse bien? Podrían tirar a un mandón, pero no sería sino para poner a algún otro en su lugar. ¿La igualdad?; imposible; siempre habría de haber ricos y pobres, desmedrados y opulentos; igualdad, sólo en la muerte y aun eso mismo estaba todavía por verse.
¿Quién sabe el más allá? Y si era cierto lo que decían los curas, también en la otra vida habría de haber un infierno para los desafortunados y una gloria para los que tuvieron mejor suerte; y en vez de patrones españoles, jefes políticos, y cabos y sargentos, puede que hicieran allí sus veces los santos y los profetas y los mártires o como se llamaran, los que pudieran más en poder o en influencia. Los pobres de esta tierra puede que fueran los pecadores o los condenados en la otra vida; ¿no éramos los pobres aquí, los que matábamos y robábamos y hacíamos todo el mal? ¿No eran los ricos aquí los que no derramaban la sangre de las gentes y los únicos que podían rezar en una iglesia y hacer la caridad con su dinero? Forzosamente en el otro mundo, tendríamos que seguir de igual manera…